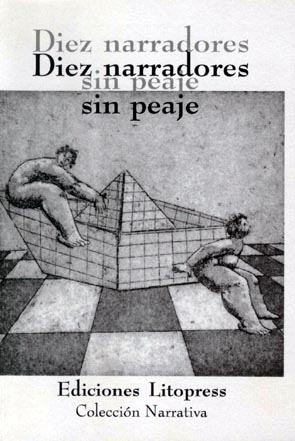
I
¡Corre, sultana, que llegamos!
Y la bicicleta, negra brillante, embarazada con tres sacos a tope de picón -dos a cada lado del canasto de atrás, el tercero cruzado justo detrás de su espaldar- eleva el ruido de su piñón, acelera el ritmo y serpentea cuesta abajo. Atrás queda el mundo de la sierra.
El cuerpo justo de Rafalito «el del Picón», tez negra, venas y nervios aflorando a la piel, el pálpito visible en ella y con el sudor seco dibujado en los blancos surcos de su frente, tiembla con la mala amortiguación de la bicicleta en el camino pedregoso y polvoriento.
Va pensando en los dos duros y medio que recibirá por cada saco. Los palpa en una recta del camino y sonríe hondo; sus manos se aferran de nuevo al manillar. El oído escucha indiferente el rascar intenso del piñón.
Todavía no ha llegado a la carretera asfaltada. Serpentea por caminos conocidos, al borde de fincas de señoritos que por serranas casi no valen, no se cotizan en el mundo de la especulación, y quedan muy lejanas de las urbanizaciones de los chalés.
Son duros los caminos que cada día araña para sacarle el pan. Muchas flexiones de su cuerpo delgado pero fuerte las que necesita un saco de picón para ser llenado. El calor que hay que pasar y el cuidado que requiere para que no se pase, y hasta el esconderse un poco para no llamar la atención. Porque los señoritos no dan ni eso. ¿No es la sierra de todos?
A dos duros y medio el saco, son siete duros y medio. No es mucho, pero se tira. Lo malo es cuando llegan las calores del verano. Nadie quiere picón. Hay que ir entonces a la sierra a por juncos para los puestos de jeringos. Y no los pagan nada bien. Y eso, cuando los quieren los puestos, porque esa es otra.
Al llega la primavera le entra al piconero la congoja. Final de temporada. La primavera es para los poetas.
+ + +
Su mujer, en las noches largas del verano, con la calor llenando de sudor la cama, el cuerpo apagado hasta de deseo, le dice lo del jornal. Colocado se está mejor que en la sierra, y se tiene seguro un pan.
Pero el jornal es, para Rafalito, venderse a un horario, a una nave oscura y asmática donde acarrear maderas; jorobarse sirviendo a ellos, que a golpe de pecho y medalla, engordan sus arcas robando sudor ajeno, firmando en secreto, pactando en sucio.
+ + +
La sierra se pone hermosa al atardecer, el cielo se llena de colores casi increíbles, el campo salta de fuerza que se le escapa por los matorros, los bichuelos, los lagartos, la jara, el monte, la roca. Todo junto impresionando la vista, y los pulmones que quieren reventar pero que no duelen por mucho aire que se les meta. La garganta que se agarrota de ganas de una soleá, o de un martinete y el romero te entra derecho, cortando por dentro. La busca del espárrago serrano, hurgándole el pie a la esparraguera y tronchándole el vástago que se convertirá, junto con los del manojo, en apetitosa tortilla nocturna.
+ + +
En el almacén sólo huele a sierra cuando cortan pino. Pero eso no ocurre todos los días, sino que meten madera mala, que ni secándose huele, sólo deja tufo a humedad. Y la máquina no para de cortar, laminando avaramente, para las casas que le van a hacer a los pobres en las afueras que lindan con el río, y que van a enriquecer más a los que tienen en las otra afueras que suben en versión chalé por las faldas primerizas de la sierra.
+ + +
¡Como tira la sierra! Por la mañana, casi alboreando, Rafalito saca la sultana, ata el jatillo a la barra, firmemente; dobla bien los sacos vacíos, con arte, y tira para la sierra, palpando rocío, aspirando olores nocturnos de sierra que se despereza tenuemente a medida que le van llegando los chorros del solete invernal que el día dispensa y va desplomando las sombras del oeste o las amenazadoras y frías umbrías de las caras norte del monte.
+ + +
Es un poco más tarde cuando se entra a la madera. Además hay que pasar por el encargado del almacén, que hiede a noche cornuda, que lame por unos duros de ellos y vende a sus iguales. Chivatea o simplemente te trinca en falta y calla para tenerte pisado. Después, babeante, temblándose de gusto el olor a loción que echa el dueño, le cuenta los chismes, y como los perrillos falderos, espera su mirada despreciativa viendo en ella el premio.
+ + +
Casi aclarando el día es cuando se llega allá arriba a la sierra. Y se empieza la faena, buscando tarama, haciendo el fuego, echándole agua clara al picón para que no se pase, guiado el tiempo por el sol, y procurando cuando se te pone en lo alto, sacar un trozo de morcilla y con la navaja se corta en rodajas simétricas a que entren con mucho pan, para que llenen más. Al fuego se echan piñones que ayudan también cuando abren. Y a seguir. Y agua fresca de la sierra, que también alimenta, o lo parece.
+ + +
En la madera, en cambio, a mediodía a casa, a por un puchero que sale de milagro jornalero, que no llena sino un poco engañando la hambre.
+ + +
Y después llenar el saco con picón nuevo, brillante, caliente todavía. Que cruje y que da ganas de comérselo. Ponerle al saco arriba un retal grande y bien atado para que no se desperdicie. Deshacer el boliche finalmente. Antes de salir, con la correa de cuero viejo brillante al cuello, una cagada seca, no hay más, y, con el cuerpo limpio, cargar la sultana, atar los tres sacos con palos que aprieten bien y no deshagan el tinglado. Se esconden los bártulos de hacer picón para mañana, y para abajo, que ahora no hay que darle a los pedales, solo retenerlos un poco en la cuesta para no matarse los cuernos con una roca o para no salirse en una curva y trompar con un pino.
Al llegar, en Carbones Álvarez, S.A., entregar los sacos y poner la mano. Cosa segura. Más baratos que en la carbonería pero con la ventaja de que compran todo el año y ya hay una poca de confianza. Con los siete duros y medios recibidos, llegar a la casa y darle a la parienta para el avío. Guardar seguro la miaja que sobra, que el verano es duro.
II
AI Buik lo habían limpiado a fondo en el almacén, a la sombra de las maderas baratas que se convierten en puertas y ventanas para las viviendas de los pobres. A conciencia los faros, los niquelados, y un trozo de pino recién cortado dio más olor bueno todavía a los asientos de cuero.
Por la tarde, el hijo del dueño se lo llevó. Olía el tío a colonias buenas, con un traje de buen paño y bien cortado; las manos limpias y las uñas bien alineadas.
Y el Buik cargó a la señora madre y a sus dos hijas casaderas, una de ellas punto negro-diana del hijo del dueño. Gente de dinero rancio, apellido de peso que no dudaba en unirse a las maderas aunque fuesen baratas y para las viviendas de las casas de los pobres episcopalmente promovidas allá en las afueras por el río. Buena boda en definitiva con ceremonia en San Miguel y ágape en el Casino.
El chalé recibió la magna visita, allá a las afueras, en la falda misma de la sierra, con la tarde cercana y apacible de los montes. Todo con pastas y café en tacitas delicadas, al sol tibio otoñal y al puro aire serrano. En estampa de grabado, en equilibrio de familias bien.
Pequeño escarceo por el jardincillo de la finca, miraditas y miradotas de los casi novios y, en un breve aparte, incluso un amago de tierno abrazo con escándalo menor en falso.
Y terminada la reunión, cerrado el ciclo de los chismes del día, medidas las armas de los trajes -con la prueba clave de la discreción en el vestir-, las frases defensoras del pabellón de cada familia, todo ello entre sonrisas continuas y cortesía de altura.
Y con promesas de mutuas, futuras y prodigadas visitas en manoseados ofrecimientos de casas, el Buik volvió a recoger su carga, en una lenta y majestuosa vuelta a la ciudad.
Los novios delante, con el tembleque en el cuerpo. El hijo del dueño, con audacia de la época -la moral no daba para más-, rozaando apenas el muslo ofendido sin apartarse en cada cambio de marcha. La madre en el limbo de las cifras, en el repaso mental de los posibles e imposibles invitados, en el torbellino de los trapos por hacer y el despecho de los amigos familiares.
Sí, definitivamente la elección había sido buena.
III
Rafalito azuza a su sultana. Hoy está cansado y quiere terminar antes, casi no ir después a la taberna a sorber el veinticuatro montillano en vaso grande, hablando en sueño con otros piconeros de nada.
Y ya oliendo la ciudad, rompiendo su silencio serrano con el rumor de la gente, de los coches primerizos, atacar la última recta cuesta abajo. «Sultana, que cada día está mejor. Ayer llegué sin pedalear hasta cerca del paso a nivel del trenecillo que va a la sierra y cruza la carretera. Hoy voy lanzado y seguro que llego».
« ¡Corre sultana, que llegamos!»
Y los piñones de la bicicleta sonando al máximo.
En el Buík la tragedia del cambio, y el rozar, y el mirar un poco ofendida-anhelante de ella. La madre en el libro de las cifras y los invitados.
Voy con la sultana y mis siete duros y medio.
Voy con mi partido de dinero rancio. Y mi Buík. Y con mis maderas.
IV
La gente del merendero saltó como un resorte al oír el golpe, el grito de las mujeres. Los sacos saltaron también; uno se rompió y tañó en sangre aún caliente de piconero. De rojo picón.
El Buik apenas si ladeó sus cromados. Los radios de la sultana estaban retorcidos, a juego con el guiñapo que había quedado Rafalito. Al día siguiente quizás limpiaran los restos de sesos pegados en el radiador al buen olor de madera de pino. Allí donde se nacían las ventanas de las casas para los pobres, en las afueras del río.
Después la inexpresividad de juez levantando el cadáver. Siete duros y medio que no llegaron. Una viuda que se cargaría de luto para muchos años y pediría y conseguiría un jornal en las maderas, limpiando la baba del encargado que quedaba en el despacho del dueño y los restos de hombría que los obreros iban dejando por el suelo del almacén en la diaria entrega.
V
Siete meses después, tal vez ocho, la toda. Pero antes del ágape en el Casino, la niña llevó su ramo floral a una ermita serrana. Un Buík con lazos blancos -uno muy cerca de donde trompó Rafalito- bajó de la sierra lentamente, con matrimonio de maderas y sin que sonara el piñón de la sultana.
Eladio Osuna
en abril de 2002